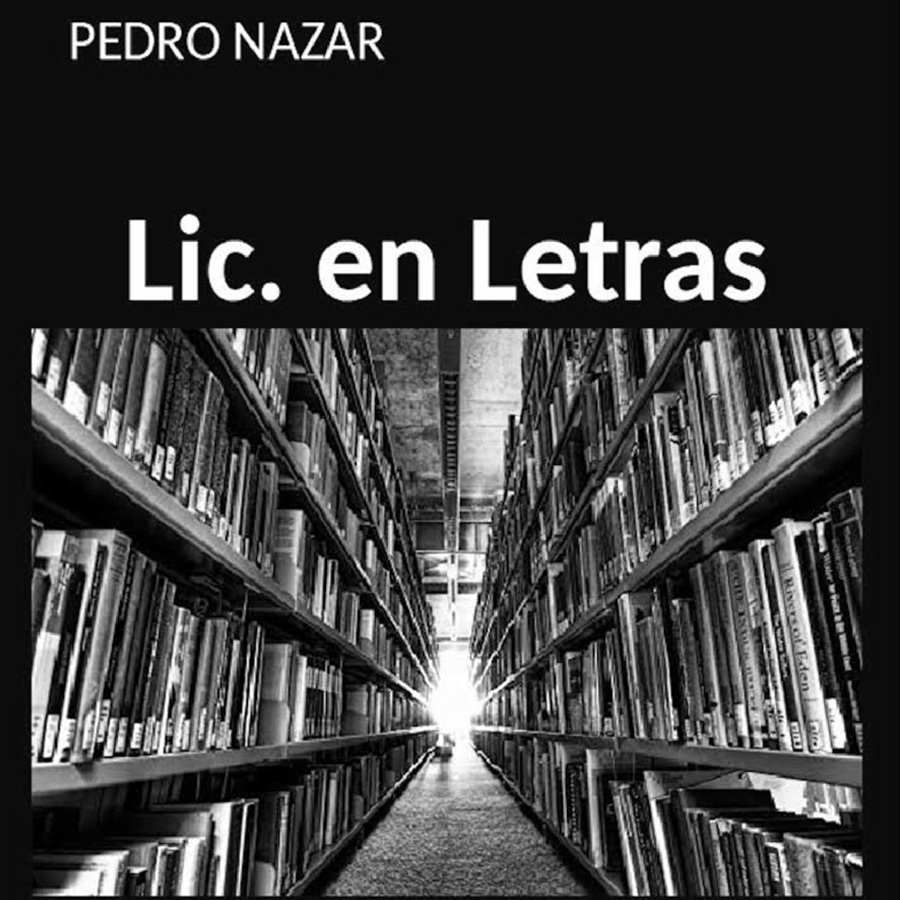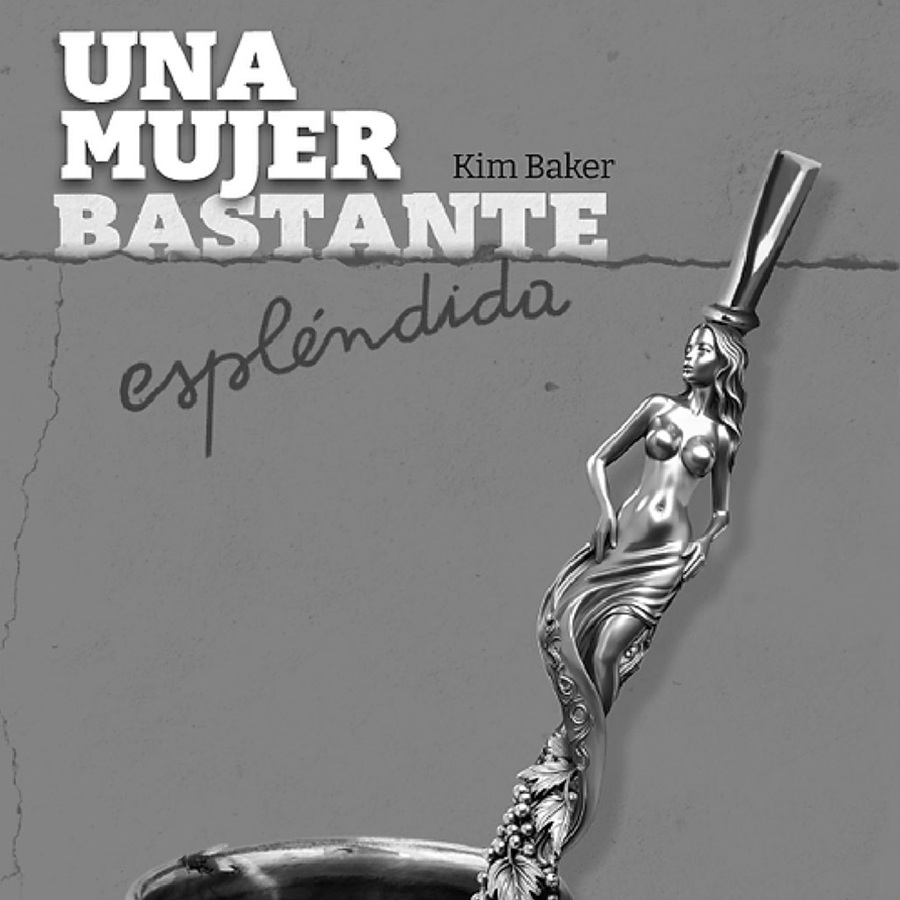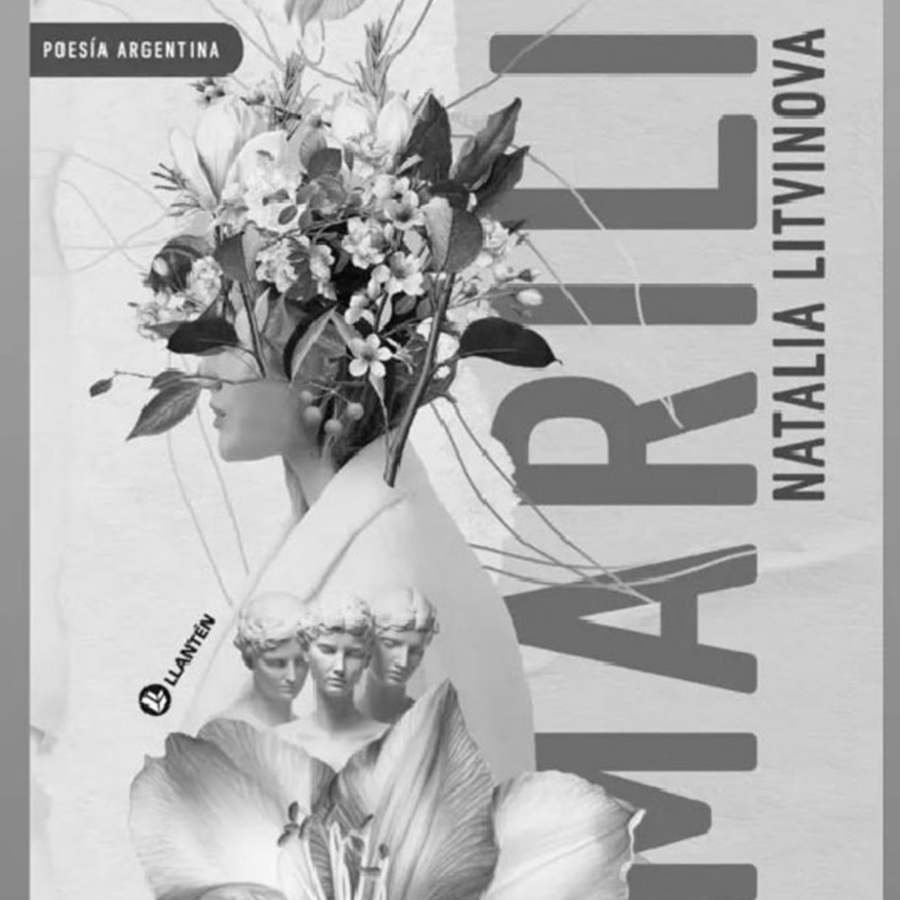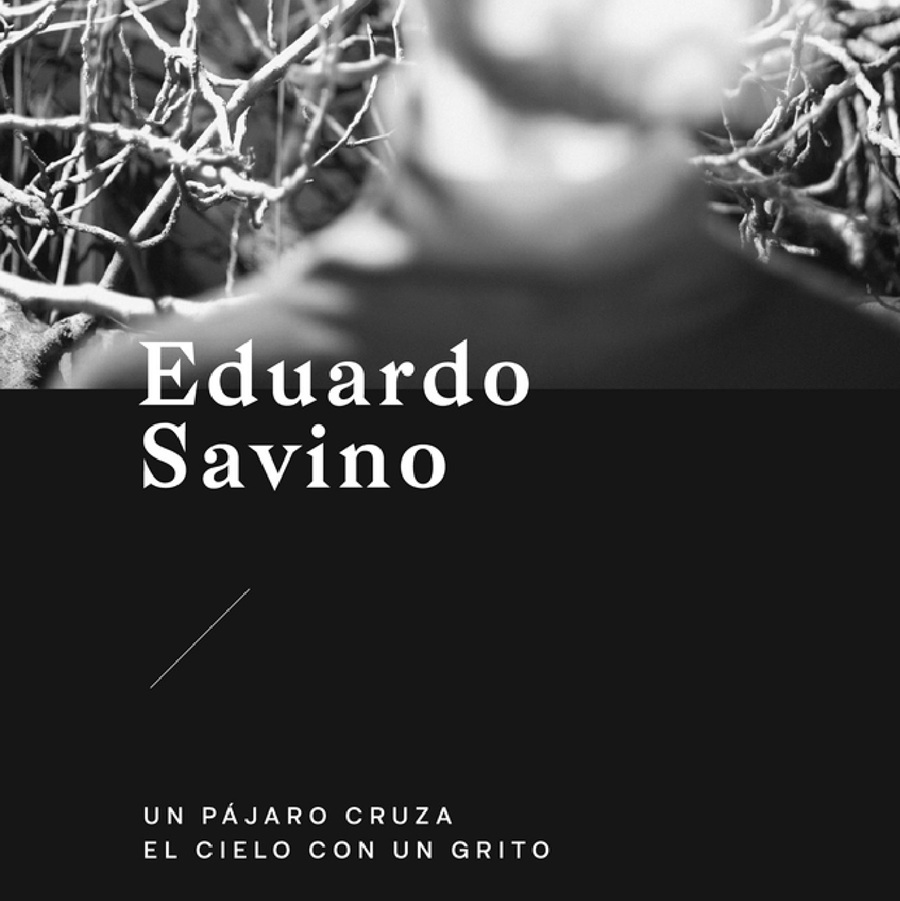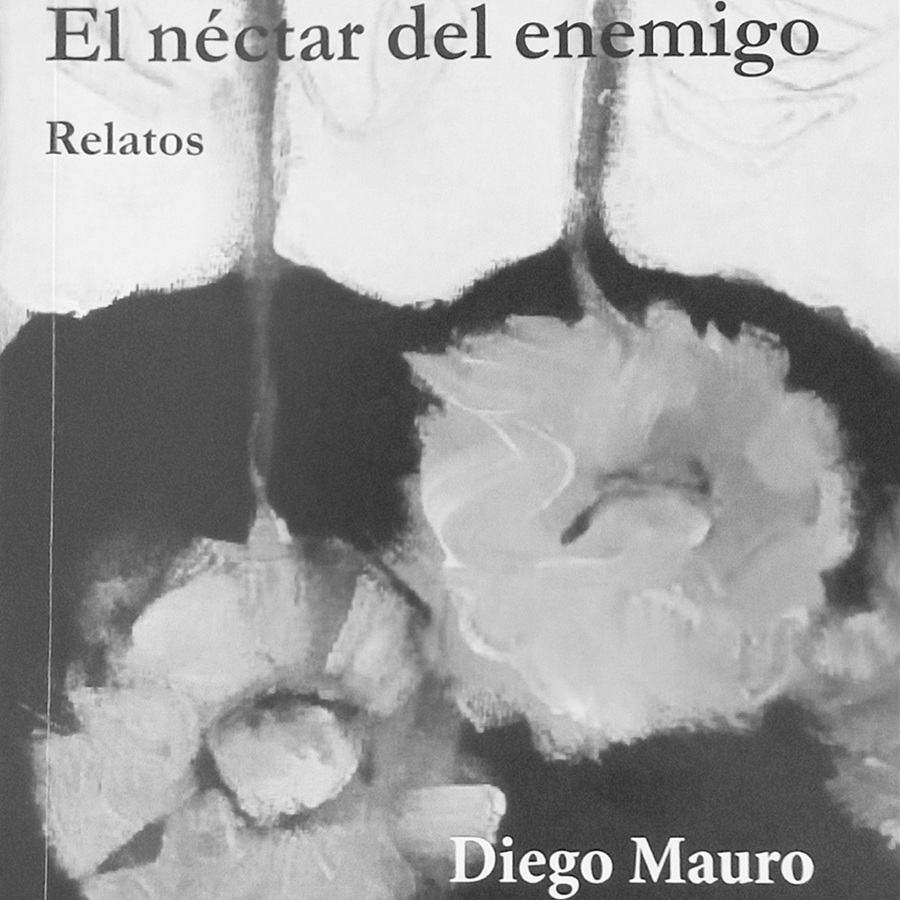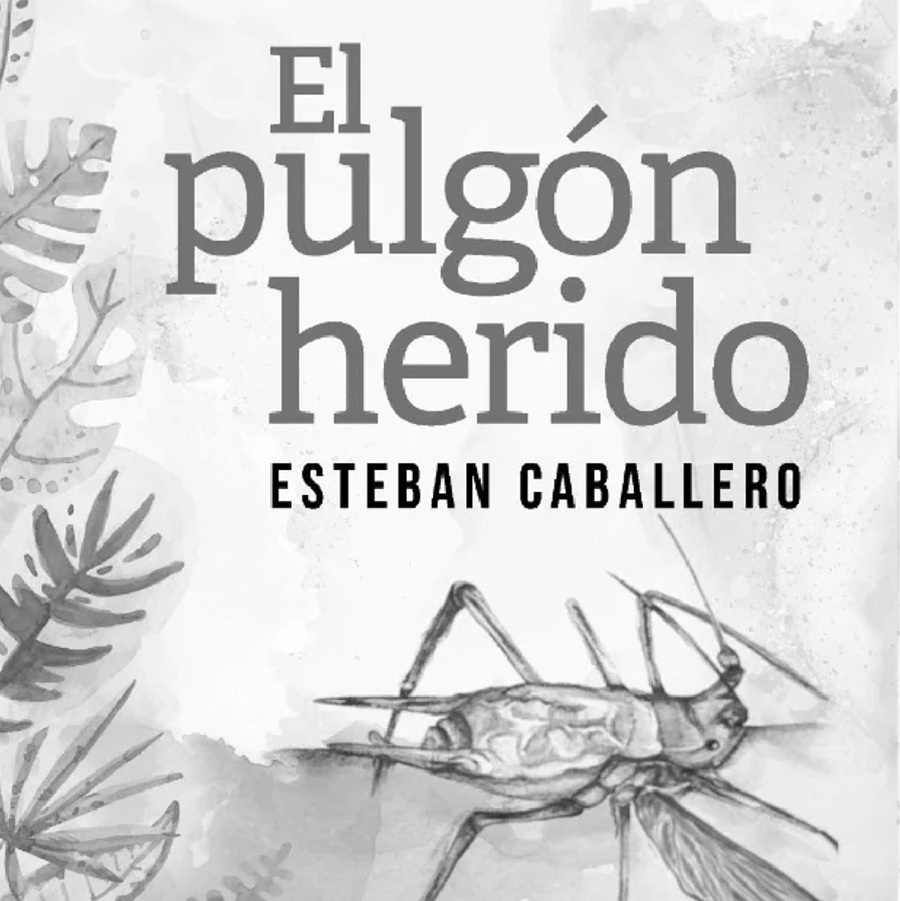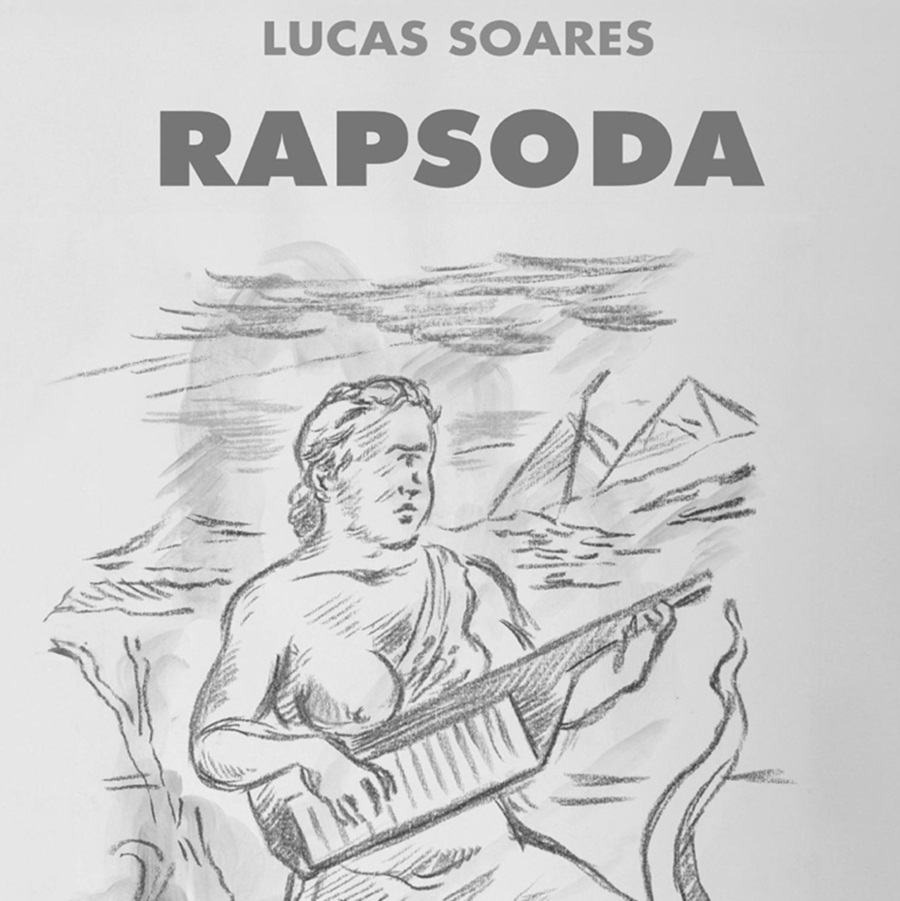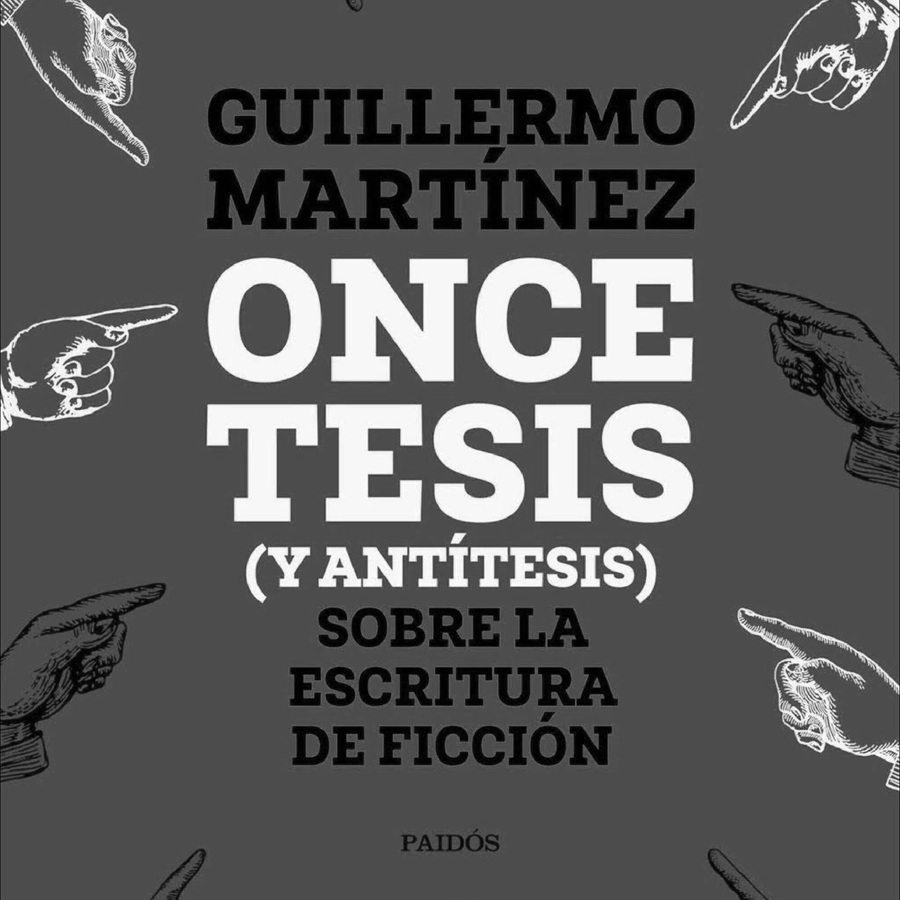17 de julio de 2025
17 de julio de 2025
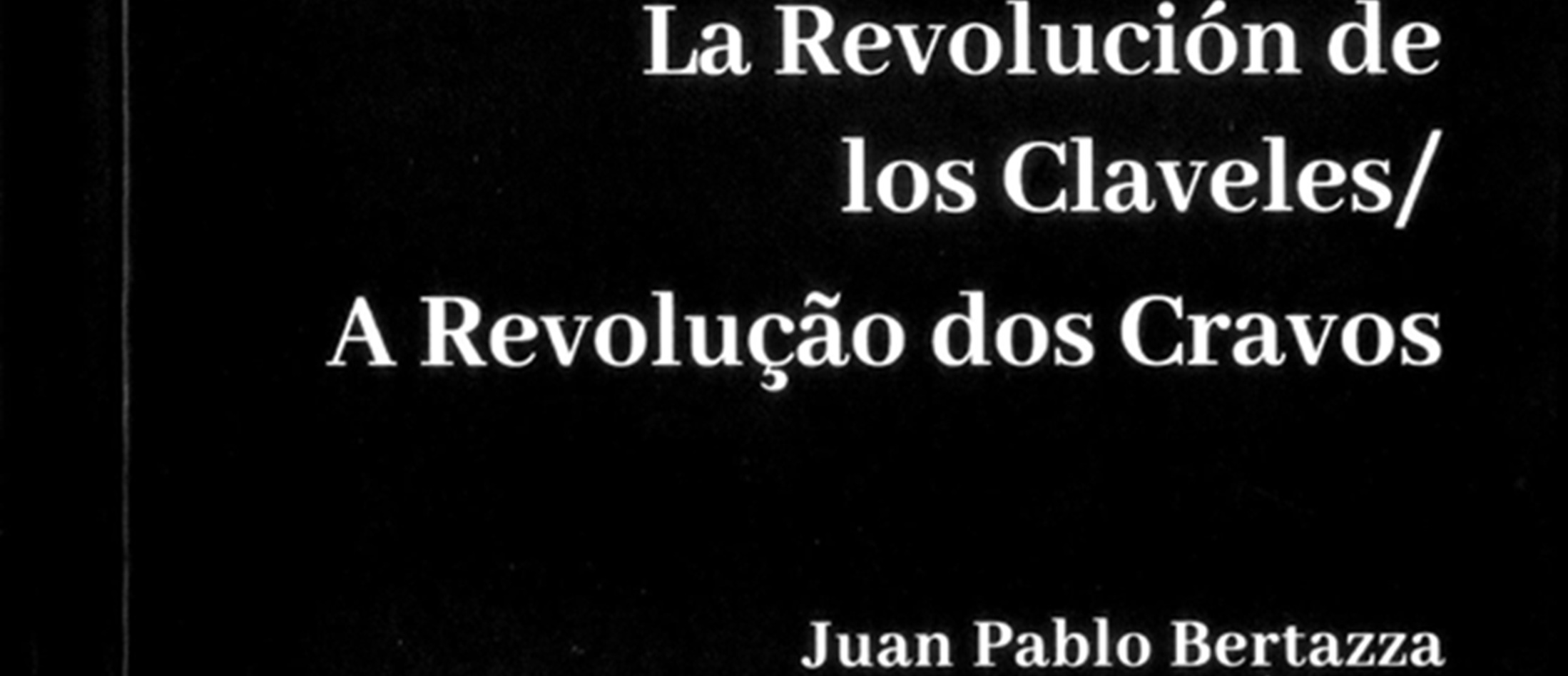
La Revolución de los Claveles/A Revolução dos Cravos, Juan Pablo Bertazza. Proyecto Hybris Ediciones, 2024 (traducción al portugués de Martina Kutková).
Tras la madrugada del 25 de abril de 1974, Lisboa nunca volvería a ser la misma. Dos canciones transmitidas por la radio (“E depois do Adeus” de Paulo de Carvalho y “Grândola, Vila Morena” de José Afonso) eran la señal convenida por los conspiradores para dar fin a una dictadura de más de cuarenta años conocida como el Estado Novo. Este levantamiento popular y fundamentalmente pacífico pasó a la historia como la Revolución de los Claveles, y se convirtió en la piedra de toque de la democracia moderna en Portugal.
En 2024, como uno más de los numerosos homenajes a los cincuenta años de dicha revolución, se publicó en edición bilingüe español/portugués La Revolución de los Claveles, del escritor y periodista argentino Juan Pablo Bertazza, con la que culmina la trilogía poética iniciada por el autor en La Revolución Tranquila (2015) y La Revolución de Terciopelo (2017).
Dicha trilogía vincula tres revoluciones pacíficas, tres ciudades y tres autores. Así, la Revolución Tranquila —cuyo epicentro fue la ciudad de Quebec, Canadá, durante la década de 1960— tendrá como su figura señera a Jacques Ferron, un prolífico e inclasificable escritor que fue uno de los fundadores del partido político y satírico de los Rinocerontes; el único partido que consistentemente ha prometido en campaña “no cumplir nunca una promesa”.
Este efecto de irrealidad operado sobre la vida cotidiana prefigura La Revolución de Terciopelo, el siguiente volumen de la trilogía, a partir de uno de los escritores que mejor definió el absurdo tono del siglo XX: Franz Kafka. ¿Cuándo una ciudad se convierte en la ciudad de un escritor? En una crónica publicada en 2001 en la revista Gatopardo, Rodrigo Fresán responde que, a diferencia de Joyce y Dickens, la conquista de Praga a manos de Kafka “es una conquista casi secreta, poco evidente y tal vez más elegante” pues apunta “al futuro, a lo que vendrá”. Con amarga ironía, en “Influencias” Bertazza señala que “Praga es víctima de Kafka / y culpable de Paulo Coelho”. Y agrega más adelante: “Praga es el pasado / que adelanta el futuro”.
Si Praga tiene a Kafka y Quebec a Ferron, resulta evidente que Lisboa le pertenece a Fernando Pessoa. Como la de Kafka, su presencia invade y contamina la ciudad de un modo intolerable: “Nadie en Lisboa / recuerda a Pessoa / está solo / en todas partes”.
“Cada uno tiene al menos / una ciudad idéntica a sí mismo / a la que nunca fue en su vida”. Corriéndose del obvio asombro que produce una mirada extranjera, Bertazza propone dos premisas que sirven para estructurar los tres libros. La primera de ellas es conceptual, y es advertida por Andrés Neuman en el prólogo de La Revolución de Terciopelo: no haber estado en los lugares forma parte esencial de la experiencia. A esto se añade una intuición que aparece plasmada también en otras obras de Bertazza como Síndrome Praga (2019) y Alto en el cielo (2021): aquella ciudad que conocen los turistas es absolutamente distinta y ajena a la que frecuentan los locales.
La segunda premisa que unifica la trilogía, en cambio, es formal, y parece estar inspirada en los Incidentes de Roland Barthes: la posibilidad de narrar una ciudad a partir de “lo novelesco sin la novela”. Se trata de la raíz del gen porteño devenida haiku o aforismo: exilio o regreso, tango o fado, añoranza o saudade. El desafío, desde luego, estriba en equilibrar aquello que se dice y aquello que se sustrae del lector. La mirada de Bertazza nunca es didáctica ni concesiva: por el contrario, parte del supuesto de que el lector sabe perfectamente de qué se está hablando. Otro punto que emparenta a Bertazza con Barthes es la construcción de escenas como pequeñas epifanías urbanas. Como clave de lectura para todo el libro, uno de sus poemas advierte: “Lo más importante de Lisboa / está entre paréntesis”.
Para hablar de Canadá, República Checa o Portugal, concluye Bertazza, no es preciso traducir un idioma ni una cultura; la traducción ha de hacerse en la propia lengua, justo a mitad de camino entre la creación y la traición, hasta llevar las palabras a los límites del decir.
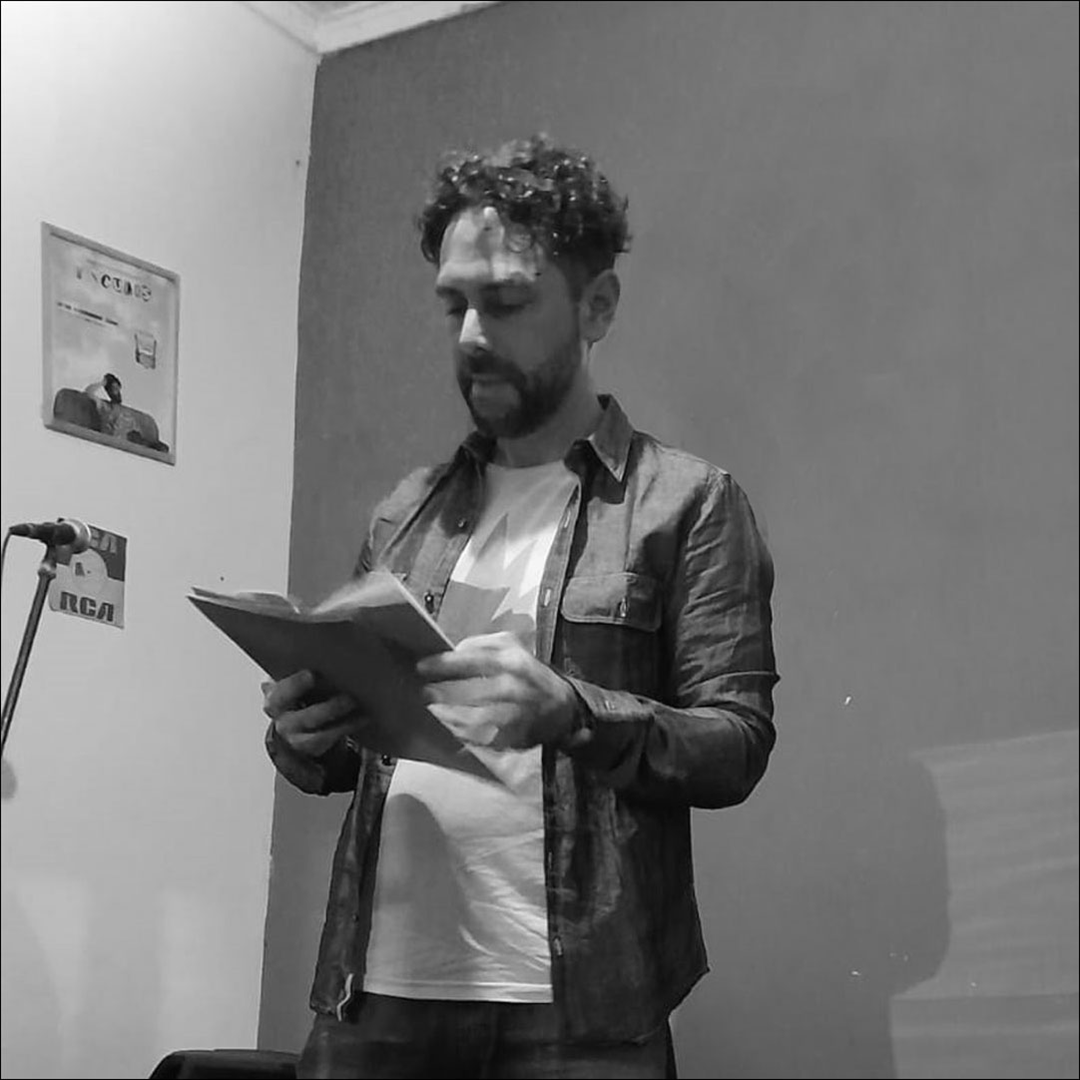
Vicente Costantini nació en Buenos Aires en 1981. Es poeta y docente. Se recibió de profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires.
Trabajó como docente en el nivel secundario durante más de 15 años. Actualmente enseña Teoría Literaria y Literatura Argentina en Institutos públicos de Formación Docente de la Provincia de Buenos Aires.
Se dedica a la enseñanza del español como lengua extranjera desde el año 2007. Obtuvo el Diploma en Enseñanza de ELSE del Laboratorio de Idiomas (FFyL, UBA). Ha dictado cursos de Español Avanzado, Escritura Creativa y Literatura Argentina para estudiantes extranjeros.
Asistió durante siete años al taller literario de Santiago Espel. Entre 2006 y 2020 coordinó talleres de escritura literaria en delegaciones municipales, bibliotecas populares, municipales y provinciales. Publicó dos libros de poesía: Diario de la nuez (Ediciones La Carta de Oliver, 2012) y Carga viva (Pixel Editora, 2019).